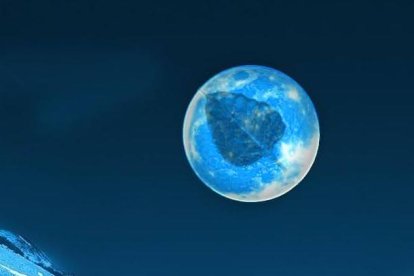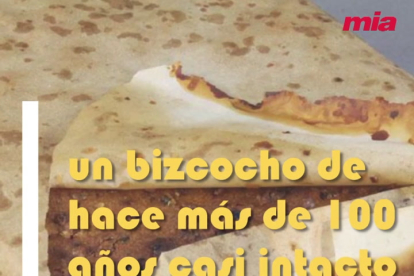Trazando el camino de la evolución: desde Anaximandro hasta la teoría sintética
Múltiples pensadores y descubrimientos contribuyen al desarrollo del concepto de evolución, culminando con Darwin y la síntesis evolutiva moderna.
Cuándo surgió el concepto de evolución? Muchos piensan que fue fruto del genio de Charles Darwin, un hombre influenciado por las corrientes científicas y de pensamiento de su época, pero lo cierto es que en su esencia la idea es muy antigua, al menos tanto como la filosofía griega. Anaximandro (aprox. 610-546 a. C.), por ejemplo, opinaba que la vida se había originado en el mar y que después había ocupado la Tierra, lo que no deja de apuntar hacia cierto tipo de evolución. Empédocles (aprox. 490-430 a. C.), por su parte, creía que los seres vivos se producían en procesos naturales, sin necesidad de que interviniese un creador, y sugería la posibilidad de que a la larga solo sobreviviesen los que estaban convenientemente constituidos, lo que recuerda mucho a la idea de la selección natural.
Pero llegó Aristóteles (384-322 a. C.), que se metía en todo. Como era inteligente, algunas de sus observaciones eran muy sagaces, pero otras resultaban francamente embarazosas. Así, mezclaba ideas avanzadas, como la posible clasificación de los organismos de acuerdo con la complejidad de sus estructuras y funciones, con consideraciones de tipo místico según las cuales los seres vivos eran reflejos de formas naturales fijas, una derivación de las ideas de Platón que engarzaba con el concepto de la existencia de un orden cósmico divino. Esta visión encajaba muy bien con la tradición religiosa judeocristiana, con su idea de un dios todopoderoso y, por tanto, fue la que se impuso en Occidente a lo largo de la Edad Media.
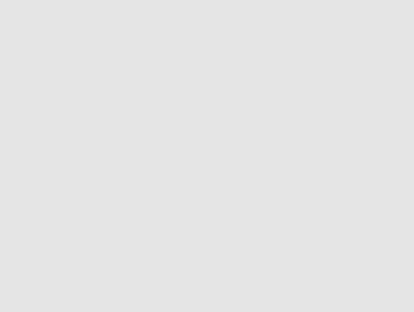
Durante mucho tiempo la idea de la creación divina hizo imposible la creencia en una evolución biológica. En la imagen, Adán y Eva (1628-1629) de Rubens, Museo del Prado, Madrid.
En otras culturas, por el contrario, el pensamiento se movía por otros derroteros. El taoísmo, por ejemplo, no veía la naturaleza como inmutable y algunos de sus filósofos —notablemente Zhuangzi— creían que los seres vivos se iban transformando con el tiempo, adaptándose al entorno. Por extraño que pueda parecer en una religión monoteísta que abogaba por el poder absoluto de un dios, el pensamiento musulmán también desarrolló ideas de tipo evolucionista de la mano de eruditos como al-Jāhiz (781- 869), un famoso intelectual que opinaba que Alá transformaba una especie en otra cuando quería y que había decretado la lucha por la existencia como medio de preservar el equilibrio de la naturaleza.
Además, afirmaba que el clima, el tipo de alimentación y las migraciones provocaban que algunos órganos de los seres vivos cayesen en desuso, una idea sorprendentemente avanzada para la época. La cumbre del pensamiento musulmán preevolutivo llegaba siglos más tarde con Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274), quien en su libro Sabiduría práctica sugería que las «contradicciones internas» del universo provocaron que las cosas se diferenciasen unas de otras, «evolucionando», primero, en forma de minerales, luego, de plantas, de animales y, finalmente, de seres humanos. Como colofón, apuntaba a que los organismos que cambiaban más rápido obtenían ventaja sobre otras criaturas.
Es difícil saber hasta qué punto estas ideas influyeron en Occidente, pero lo cierto es que filósofos como san Agustín o Erígena no eran del todo ajenos a las ideas evolucionistas. Asimismo, y aunque enormemente influidos por Aristóteles, muchos escolásticos no veían ningún conflicto entre la creación divina y el hecho de que el universo se transformase con el tiempo a través de mecanismos naturales diseñados por el propio Dios.
Teología vs. evolución biológica
En cualquier caso, a partir del Renacimiento y, sobre todo, de la Revolución científica, las nuevas ideas mecanicistas acerca de la naturaleza fueron poco a poco imponiéndose al viejo pensamiento medieval y la posible existencia de una evolución biológica fue introduciéndose poco a poco en los debates de la nueva filosofía natural. Sin embargo, es verdad que entre todas las disciplinas, la biología fue la que conservó durante más tiempo la teleología, es decir, la antigua visión según la cual el universo obedecía a causas finales. Así, tanto el concepto de «especies» biológicas del inglés John Ray (1627-1705) como la posterior clasificación de estas por parte del sueco Carlos Linneo (1707-1778) seguían aceptando la idea de que cada especie era fija y respondía a un plan divino.
Fue durante la época de la Ilustración cuando al destierro de las viejas concepciones religiosas acerca de la naturaleza del mundo se añadió la acumulación paulatina de pruebas de que nada era inmutable en este universo, lo que hacía francamente difícil que las especies lo fuesen. Así, a filósofos como Kant o Herder se fueron añadiendo naturalistas como el conde de Buffon (1707- 1788), quién indicó que las especies seguramente podían degenerar, o el mismísimo Erasmus Darwin (1731-1802), abuelo paterno de Charles, quien a pesar de ser un creacionista convencido se convirtió en pionero del evolucionismo al sugerir en su obra Zoonomía que probablemente todos los animales procedían de un antepasado común. Esta última idea, sin embargo, no era realmente suya, ya que hacía tiempo que venía enconándose el debate acerca de la llamada «generación espontánea» o abiogénesis.
Esta idea de la generación espontánea era tan antigua como Aristóteles y partía de la base de que plantas y animales pequeños surgen de manera espontánea de la materia descompuesta. Pero en dos célebres experimentos, los italianos Francesco Redi (1626-1697) y Lazzaro Spallanzani (1729- 1801) habían demostrado que esa posibilidad era más que dudosa, el primero al mostrar que los gusanos solo aparecían en la carne putrefacta cuando estaba expuesta a las moscas y el segundo al poner en evidencia que un caldo esterilizado en un recipiente herméticamente sellado no generaba microorganismos. Aunque el debate continuó hasta finales del siglo XIX, la inexistencia de la abiogénesis implicaba que cualquier organismo descendiese necesariamente de otro, lo que imposibilita que las especies permanezcan estáticas.
Por otra parte, las investigaciones en geología habían derivado en otro enconado debate entre los uniformistas, que eran partidarios de que el paisaje terrestre se había ido conformando lentamente a lo largo de muchísimo tiempo, y los catastrofistas, quienes afirmaban que la Tierra habría sido modelada por una serie de catástrofes en relativamente poco tiempo. En cualquier caso, estaba claro que la Tierra había cambiado y, además, en el centro del debate estaban los fósiles.
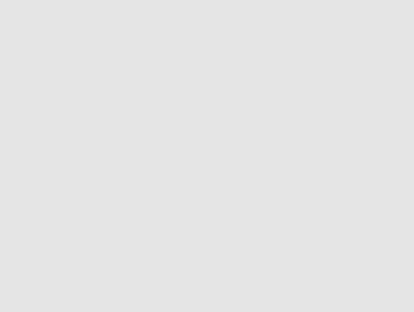
Ilustración del registro fósil en distintos estratos geológicos.
El papel clave de los fósiles
Charles Lyell (1797-1875), por ejemplo, afirmaba que estos ponían de manifiesto que en la historia de la vida se habían producido cambios que desembocaban en la extinción de especies que no habían podido adaptarse al entorno cambiante, siendo sustituidas por otras creadas mediante procesos naturales. Su Principios de geología se convirtió en una de las obras más influyentes de todo el siglo XIX, no en vano Darwin confesó haber leído el primer volumen durante la expedición del Beagle y haberse inspirado en él para el desarrollo de algunas de sus ideas. Las ideas de Charles Lyell no eran plenamente aceptadas e incluso influyentes naturalistas como Georges Cuvier (1769-1832) afirmaban que los fósiles no eran formas intermedias entre las antiguas y las actuales, sino más bien formas diferentes extinguidas en los supuestos cataclismos, pero el terreno estaba ya abonado para que surgiese la primera teoría de la evolución por derecho propio, la de Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829).
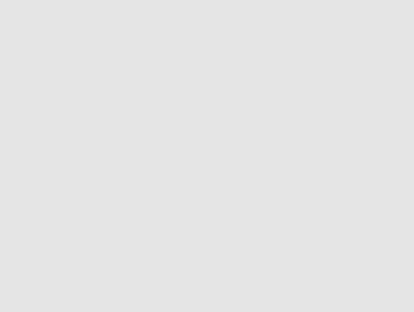
Retrato de sir Charles Lyell (1797-1875), geólogo escocés, autor de Principios de geología (1830).
En 1809, el gran naturalista francés publicaba su Filosofía zoológica, una obra en la que sostenía que los organismos actuales habían evolucionado desde formas primigenias simples a través de su adaptación a un medio ambiente cambiante. Obligados por las circunstancias, los organismos experimentaban a lo largo de su vida modificaciones fisiológicas heredables que con el tiempo los convertían en criaturas muy distintas. Según Lamarck, los fósiles eran una prueba perfecta de ello.

Esqueletos de animales, insectos y plantas prehistóricos sobre fondo blanco.
La teoría de Lamarck, también conocida hoy en día como lamarckismo o «herencia de los caracteres adquiridos», resultaba atractiva, sobre todo porque no se conocía ningún mecanismo alternativo que pudiese justificar cómo se transformaban unas especies en otras, pero las ideas evolucionistas no fueron plenamente aceptadas hasta la publicación de las obras de Darwin y Wallace.
Darwin entra en escena
En 1831, el joven Darwin se embarcó en el HMS Beagle y pasó los siguientes cinco años reuniendo una ingente colección de material que luego le sirvió de base para redactar su nueva teoría. Hacia 1838, a través de su trabajo de campo e influido por las ideas de Lyell y Lamarck, concibió su célebre teoría de la selección natural que, sin embargo, tardaría más de veinte años en publicar. De hecho, cuando finalmente lo hizo en 1859 fue en gran medida como consecuencia de la correspondencia que venía manteniendo con el naturalista Alfred Russell Wallace (1823-1913), quien de manera independiente había alcanzado conclusiones similares a las suyas.
La publicación de El origen de las especies estalló como una bomba en la comunidad científica y la onda expansiva sacudió con fuerza a la sociedad victoriana. En su monumental libro, sin duda uno de los dos o tres más importantes de toda la historia de la ciencia, Darwin afirmaba que todas las especies de seres vivos han evolucionado a partir de un antepasado común, diferenciándose unas de otras a lo largo de mucho tiempo mediante selección natural, un proceso basado en la lucha por la supervivencia que permite que solo los individuos más aptos lleguen a reproducirse.
Con el tiempo, se van seleccionando nuevas capacidades que permiten una mejor adaptación al medio y que van transmitiéndose de generación en generación, hasta que la acumulación de diferencias alumbra una nueva especie. Darwin explicaba su teoría aportando una ingente cantidad de ejemplos extraídos del mundo natural, hasta el punto de que quedaban pocas dudas de que la evolución fuese un fenómeno real.
Como era de esperar, la reacción de los sectores religiosos más conservadores hacia la nueva teoría fue muy hostil, estableciéndose enconados debates al respecto, quizá el más famoso de los cuales fuese el que en 1860 sostuvieron Thomas Henry Huxley, el biólogo británico conocido como el Bulldog de Darwin —por su acérrima defensa de la teoría—, y el obispo anglicano Samuel Wilberforce, quien llegó a preguntarle a Huxley si era descendiente del mono por parte de madre o de padre. Sin embargo, el verdadero obstáculo para que la teoría de la evolución pasase a ser plenamente aceptada era la falta de una explicación convincente sobre cuál era el origen de las variaciones que más tarde se seleccionaban y de qué manera se transmitían a la descendencia.

Thomas Henry Huxley (1825- 1895), biólogo y filósofo británico, especializado en anatomía comparativa.
No fue hasta el redescubrimiento de los trabajos del monje austríaco Gregor J. Mendel (1822-1884) acerca de la herencia genética cuando los biólogos se encontraron con un mecanismo de transmisión de los caracteres entre generaciones que resultaba totalmente compatible con la evolución darwiniana. Aún así, a principios del siglo XX la idea de la evolución se encontraba en una encrucijada. Por un lado, los trabajos del alemán August Weismann (1834-1914) ponían de manifiesto que el material hereditario no se veía afectado por las experiencias que el organismo podía tener a lo largo de su vida, lo que prácticamente descartaba la herencia de los caracteres adquiridos. Los partidarios de Lamarck, por tanto, fueron dando paso al llamado neodarwinismo. Sin embargo, muchos biólogos de la llamada escuela biométrica consideraban que la «herencia mendeliana» no podía explicar la variación continua de los organismos.
Fisher y la teoría sintética
El debate entre mendelianos y biométricos comenzó a superarse en 1918, año en el que el estadístico y biólogo Ronald A. Fisher (1890-1962) presentó un modelo estadístico riguroso que explicaba que la variación continua podía ser el resultado de la modificación de muchas posiciones en los cromosomas, las estructuras que en los últimos años habían sido identificadas como portadoras de los genes dentro de las células. Tradicionalmente, se considera el trabajo de Fisher como el punto de partida de la síntesis evolutiva moderna, también conocida como teoría sintética, desarrollada principalmente en los años treinta y cuarenta — con aportaciones significativas posteriores sobre todo a partir del descubrimiento de la estructura del ADN—, por parte de científicos de diferentes disciplinas, ya que, como su propio nombre indica, se trata de una síntesis que integra la teoría de Darwin con la de Mendel y con la genética de poblaciones, junto con aportaciones de la biología molecular, la biología del desarrollo, la sistemática y la paleontología.
En resumen, la síntesis moderna es una teoría muy elaborada que expone como la variación de las características de los organismos surge por azar mediante la mutación de genes como consecuencia de los errores de replicación en el ADN y la recombinación genética que tiene lugar durante la meiosis. La mayoría de estas mutaciones son indiferentes o perjudiciales, pero de cuando en cuando hay alguna que proporciona al organismo una ventaja para la supervivencia. La evolución consiste básicamente en que la frecuencia relativa de los alelos en una población determinada va modificándose a lo largo de las generaciones, principalmente como resultado de la deriva genética (el cambio aleatorio de los alelos de una generación a otra) y de la selección natural.
En este contexto, la formación de nuevas especies se produce cuando la acumulación de diferencias hace que los organismos ya no puedan cruzarse entre ellos. La evolución actúa, por tanto, sobre poblaciones enteras, no sobre ningún individuo en concreto.
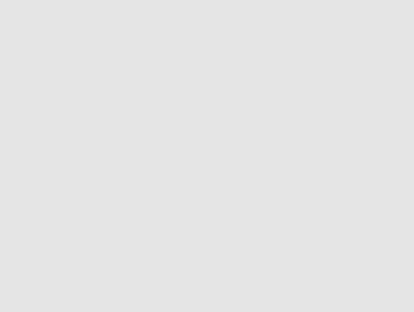
Los tipos de mutación del ADN: eliminación, sustitución, inversión, inserción y duplicación que se comparan con secuencias normales.
De este modo, la teoría sintética defiende que los cambios graduales y la selección natural son la base del mecanismo evolutivo, rechazando el lamarckismo, así como la posibilidad de que la evolución opere principalmente a través de cambios bruscos. Sin embargo, y a pesar de su enorme éxito y de las incontables pruebas que la sustentan, no se trata en absoluto de una teoría estática, sino que se encuentra sometida a un escrutinio y perfeccionamiento constantes.
En ese sentido, cuestiones como las extinciones masivas, el llamado equilibrio puntuado (la posibilidad de que los cambios significativos sean en realidad más bien raros) y otras muchas cuestiones específicas siguen y seguirán siendo objeto de estudio.
Como vemos, la historia del pensamiento evolucionista es el resultado de siglos de debates y experimentos, y a su desarrollo han contribuido decenas de investigadores de disciplinas muy distintas. En este contexto, el mérito de Darwin fue el desterrar por primera vez del debate sobre la naturaleza la concepción teleológica de «finalidad » que lo había impregnado desde la antigüedad, y ello a pesar de que carecía de los conocimientos que tenemos hoy sobre la herencia genética y los mecanismos que la gobiernan.
Eliminado el concepto de que la vida había sido creada por alguien con un propósito concreto, las puertas quedaban abiertas para que los investigadores pudiesen escrutar sin prejuicios todos los detalles de los procesos subyacentes. Quizá por eso muchos de nosotros identificamos de forma casi automática la palabra «evolución» con Darwin.